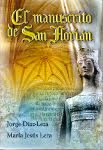Aquella tarde, como otras tantas, el pintor se fue al parque e instaló el caballete en el jardín japonés. El encuadre era perfecto. La forma oblonga del estanque, los nenúfares flotando en la superficie, rodeado de fresnos, alisos y sauces llorones, las ánades reales dormitando en la orilla, al fondo, el grácil puente de madera.
Comenzó a aplicar el color a grandes y rápidas pinceladas, como temiendo que aquel paisaje se fuese a desvanecer en el aire de un momento a otro, poco después y al contraluz vio como una pareja avanzaba por el sendero y se detenía en medio del puente. La mujer parecía mirar hacía el agua mientras el hombre la acariciaba la espalda, luego se volvió hacía él y se fundieron en un largo abrazo. El pintor, con su destreza habitual, plasmó el momento con dos sutiles y certeros trazos. Luego se alejó un poco, contempló el lienzo por unos instantes y sonrió satisfecho, pero de pronto, vio como la mujer se separaba del hombre con brusquedad y como el intentaba retenerla. Ella le gritó algo e intentó desasirse de su abrazo, entonces la amenazó con el puño. El pintor, alarmado, hizo un movimiento brusco tropezando con el caballete que cayó al suelo. El ruido alertó al hombre que miro hacía abajo y, al verle, asió a la mujer del brazo y la arrastró hacía la espesura de los parterres a pesar de sus gritos y protestas. El jardín quedó de nuevo en silencio interrumpido por el canto del cuco anunciando la noche. El pintor no tardó en olvidar el incidente y continuó con su trabajo hasta que se vio envuelto por las sombras del crepúsculo.
Al día siguiente, mientras desayunaba, el pintor leyó en el periódico que habían encontrado en el parque, medio escondido entre los setos, el cadáver apuñalado de una mujer.
Aquella tarde el pintor no salió de su casa; la pasó contemplando el paisaje plasmado en el lienzo. El verde oscuro de los sauces y los alisos recortándose sobre el cielo rosa y violeta del atardecer, los blancos nenúfares flotando junto a la orilla de arena naranja, los ánades reales surcando el estanque con aristocrática indiferencia, el puente de madera ocre-amarillo y sobre él la pareja fundida en un abrazo. El traje rojo de ella reflejándose en el agua como una
enorme y oscura mancha de sangre.
Si te ha gustado esto, por favor, compártelo en las redes sociales:
Declaración
Había citado a Julita en el parque. Yo la esperaba sentado en un banco al lado de la estatua de Venus. Ella llegó puntual y sonriente.
- Julita, tengo algo importante que decirte. –le anuncié, nada mas sentarse junto a mí.
- ¿Ah, sí, de que se trata? -me preguntó, a la vez que se sonrojaba levemente.
- Estoy enamorado -le respondí, mirando al infinito con aire soñador.
- ¿De quien estás enamorado? – inquirió con ojos anhelantes y temblándole la voz.
- De mí.
- ¿De ti?
- Si, de mi, de mi mismo.
- ¡Oh, Dios! –exclamó ella, palideciendo- ¡Y yo que pensaba que ibas a declararte!
- Y es una declaración. Una declaración de amor propio.
- ¿Y desde cuando lo sabes? –preguntó con los ojos humedecidos y a punto de echarse a llorar.
- Creo que desde siempre. Mis padres, mi tío Anselmo, mi tía Purificación, el abuelo Narciso, y mi padrino Adolfo, decían continuamente: este niño tiene mucho amor propio. Pero hasta hoy no me he sido del todo consciente. –le confesé, mientras tomaba mi mano izquierda con la derecha y la besaba tiernamente. Julita lloraba desconsolada.
- No llores, Julita, no llores. Yo a ti también te quiero mucho. –la susurré al oído pasando el brazo por sus hombros- Así es que he pensado que podríamos vivir muy felices los tres juntos. Tú , yo y mi amor propio.
Si te ha gustado esto, por favor, compártelo en las redes sociales:
- Julita, tengo algo importante que decirte. –le anuncié, nada mas sentarse junto a mí.
- ¿Ah, sí, de que se trata? -me preguntó, a la vez que se sonrojaba levemente.
- Estoy enamorado -le respondí, mirando al infinito con aire soñador.
- ¿De quien estás enamorado? – inquirió con ojos anhelantes y temblándole la voz.
- De mí.
- ¿De ti?
- Si, de mi, de mi mismo.
- ¡Oh, Dios! –exclamó ella, palideciendo- ¡Y yo que pensaba que ibas a declararte!
- Y es una declaración. Una declaración de amor propio.
- ¿Y desde cuando lo sabes? –preguntó con los ojos humedecidos y a punto de echarse a llorar.
- Creo que desde siempre. Mis padres, mi tío Anselmo, mi tía Purificación, el abuelo Narciso, y mi padrino Adolfo, decían continuamente: este niño tiene mucho amor propio. Pero hasta hoy no me he sido del todo consciente. –le confesé, mientras tomaba mi mano izquierda con la derecha y la besaba tiernamente. Julita lloraba desconsolada.
- No llores, Julita, no llores. Yo a ti también te quiero mucho. –la susurré al oído pasando el brazo por sus hombros- Así es que he pensado que podríamos vivir muy felices los tres juntos. Tú , yo y mi amor propio.
Si te ha gustado esto, por favor, compártelo en las redes sociales:
La danzarina de Gonga Sha
El viajero, después de una larga y penosa travesía por el desierto, llegó a la perdida ciudad de Gonga Sha, antiguo cruce de caravanas, ahora desviadas hacía otras rutas. La ciudad, construida con adobe, semejaba en la lejanía a un inmenso castillo de arena desmoronado. Sabía por los porteadores que en aquel lugar reinaban el hambre, el caos y la miseria y, sin embargo, el viajero ansioso de aventura y emociones nuevas, no vaciló en internarse por el laberinto de callejuelas oscuras y malolientes.
Cansado y hambriento preguntó, a un hombre cubierto de harapos y sentado bajo el quicio de una puerta, por una posada, éste, sin decir palabra, sacó su esquelético brazo y señaló hacia una casa con la fachada pintada de azul.
El posadero le recibió con amables palabras de bienvenida y le hizo pasar a una estancia con divanes repletos de cojines y mesas de palisandro taraceadas con marfil e iluminada con candelabros de plata y multitud de velas colocadas sobre bandejas de bronce. “El señor deseará comer algo antes de acostarse, le preguntó el posadero, mi hija Meerut le traerá un plato delicioso, cocinado por ella misma”.
El viajero pensó que había tenido mucha suerte de haber encontrado aquella posada cuya lujosa y acogedora decoración interior contrastaba con la pobreza exterior. Al poco rato apareció una muchacha envuelta en un velo blanco y portando un recipiente humeante.
El viajero comenzó a devorar la carne con avidez. Verdaderamente estaba exquisita; tenía un sabor extraño, levemente dulzón y era muy tierna, tanto que se deshacía en la boca. Dedujo que podía tratarse de cerdo, pero lo desechó ya que el cerdo estaba prohibido para los musulmanes, pero no importaba, sea lo que fuere, hacía tiempo que no había probado nada igual.
Meerut, después de servirle un vino color ámbar de bouquet afrutado en una copa de alabastro, se despojó del velo, que dejó al descubierto su espalda y su vientre, e inició una danza al son de la música, un tanto misteriosa, de una flauta.
Aquella muchacha de ojos oscuros y de sonrisa enigmática dirigía su cadera con movimientos ondulantes y sinuosos semejante a los de una serpiente, la cabellera rizada y larga mas allá de la cintura marcaba el ritmo como un suave péndulo y el cinturón, forrado de diminutos cascabeles, recordaba, en cada movimiento, al inquietante sonido de la cobra.
A medida que él vaciaba su copa de vino la muchacha aceleraba el ritmo, hasta convertirse en un giro, al principio cadencioso, los brazos alzados al cielo, la cabeza ladeada, luego mas acelerado, que el viajero, hipnotizado, no podía dejar de contemplar.
Comenzó a invadirle una extraña y dulce embriaguez; a pesar de todo no se le escapó que aquella danza tenía mucho de rito religioso, pues la muchacha, envuelta ya en un giro vertiginoso, parecía que había entrado en trance; su rostro pálido como la muerte, los ojos en blanco. El viajero miró su copa vacía y, antes de que se le desprendiera de la mano, comprendió. Poco después de que la danzarina cayera al suelo presa de una especie de extraño paroxismo, sintió que dos pares de brazos le recogían y le trasportaban a una habitación contigua.
La última imagen del viajero, antes de perder la conciencia, fue la de una rústica cocina, el rojo resplandor de un fuego de chimenea y un hombre afilando unos cuchillos.
Si te ha gustado esto, por favor, compártelo en las redes sociales:
Cansado y hambriento preguntó, a un hombre cubierto de harapos y sentado bajo el quicio de una puerta, por una posada, éste, sin decir palabra, sacó su esquelético brazo y señaló hacia una casa con la fachada pintada de azul.
El posadero le recibió con amables palabras de bienvenida y le hizo pasar a una estancia con divanes repletos de cojines y mesas de palisandro taraceadas con marfil e iluminada con candelabros de plata y multitud de velas colocadas sobre bandejas de bronce. “El señor deseará comer algo antes de acostarse, le preguntó el posadero, mi hija Meerut le traerá un plato delicioso, cocinado por ella misma”.
El viajero pensó que había tenido mucha suerte de haber encontrado aquella posada cuya lujosa y acogedora decoración interior contrastaba con la pobreza exterior. Al poco rato apareció una muchacha envuelta en un velo blanco y portando un recipiente humeante.
El viajero comenzó a devorar la carne con avidez. Verdaderamente estaba exquisita; tenía un sabor extraño, levemente dulzón y era muy tierna, tanto que se deshacía en la boca. Dedujo que podía tratarse de cerdo, pero lo desechó ya que el cerdo estaba prohibido para los musulmanes, pero no importaba, sea lo que fuere, hacía tiempo que no había probado nada igual.
Meerut, después de servirle un vino color ámbar de bouquet afrutado en una copa de alabastro, se despojó del velo, que dejó al descubierto su espalda y su vientre, e inició una danza al son de la música, un tanto misteriosa, de una flauta.
Aquella muchacha de ojos oscuros y de sonrisa enigmática dirigía su cadera con movimientos ondulantes y sinuosos semejante a los de una serpiente, la cabellera rizada y larga mas allá de la cintura marcaba el ritmo como un suave péndulo y el cinturón, forrado de diminutos cascabeles, recordaba, en cada movimiento, al inquietante sonido de la cobra.
A medida que él vaciaba su copa de vino la muchacha aceleraba el ritmo, hasta convertirse en un giro, al principio cadencioso, los brazos alzados al cielo, la cabeza ladeada, luego mas acelerado, que el viajero, hipnotizado, no podía dejar de contemplar.
Comenzó a invadirle una extraña y dulce embriaguez; a pesar de todo no se le escapó que aquella danza tenía mucho de rito religioso, pues la muchacha, envuelta ya en un giro vertiginoso, parecía que había entrado en trance; su rostro pálido como la muerte, los ojos en blanco. El viajero miró su copa vacía y, antes de que se le desprendiera de la mano, comprendió. Poco después de que la danzarina cayera al suelo presa de una especie de extraño paroxismo, sintió que dos pares de brazos le recogían y le trasportaban a una habitación contigua.
La última imagen del viajero, antes de perder la conciencia, fue la de una rústica cocina, el rojo resplandor de un fuego de chimenea y un hombre afilando unos cuchillos.
Si te ha gustado esto, por favor, compártelo en las redes sociales:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)